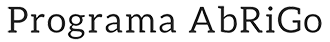Cómo desmantelar una Célula
Tengo la suerte y el privilegio de viajar mucho y conocer un montón de lugares. Sin embargo, aún pudiendo escribir sobre tantos paisajes raros con piedras y casas extrañas, sólo puedo pensar en blanco. Y cuando pienso en blanco, pienso en Caylus, un pueblito en el medio de Francia con menos de 500 personas, donde habité durante 1 mes, hace unos años. Era invierno, nevaba seguido. Recuerdo la niebla durante el amanecer -que tanto vi en cuadros al óleo en libros- y los movimientos y horarios de la gente; saber que la señora de la tercera casa en diagonal salía todos los días a las 7:10 am a comprar su baguette y 40 minutos más tarde su marido abría el mercado. Además pienso en Tierra del Fuego y el atardecer en las afueras de Ushuaia, en junio, viendo extrañada la montaña como si algo le hubiera dado un mordisco a la nieve, mientras el sol se oculta naranja y se hace más patente el contraste entre lo cálido y lo frío; y en la Patagonia, con los glaciares rodeados de turquesa, los truenos del Perito Moreno y témpanos de hielo flotando en agua color mate cocido con leche.
Para mí hay algo increíblemente cautivador en estar rodeada de blanco, en soledad, con el frío y el sonido del viento pegando en la cara, sintiendo la nariz fría, roja, y los ojos llorosos. Pocas cosas me resultan tan estimulantes como esos paisajes de invierno. Logran hacerme encontrar matices de color imperceptibles, luces alucinantes, detalles mínimos y sonidos a los que de otra forma no prestaría atención. Gracias a esos paisajes pude encontrar los propios y reconocerme en ellos. Nada más lindo que volver a casa para cobijarse en una hoja en blanco con un millón de nuevos garabatos.